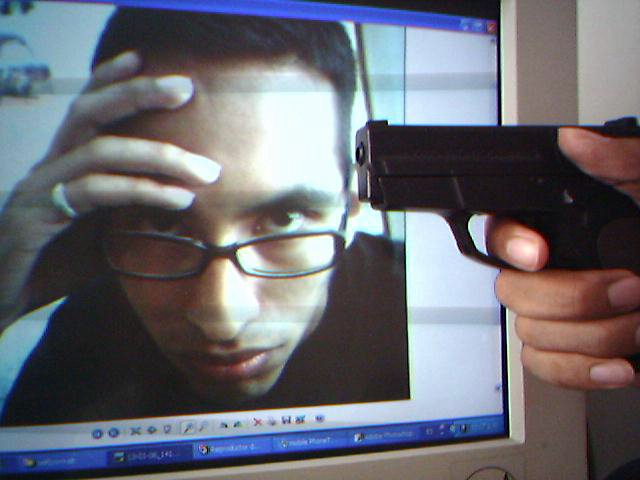¿Hacia dónde se debería encaminar una reforma judicial?
Las medidas fundamentales están sentadas no solamente en la Comisión de Bases de la reforma de la Constitución durante el gobierno de Paniagua, también se avanzó mucho en la Comisión Especial de Reforma Integral de la Administración de Justicia (Ceriajus) que concluye su trabajo con un Plan Integral de Reforma que se ha implementado muy poco. Allí se postula que se debe acometer el problema desde diferentes ámbitos.
¿Por qué no se ha iniciado?
En gran medida por falta de voluntad política. Si bien los poderes del Estado han declarado que la reforma judicial es una prioridad al poder político no le interesa tener un Poder Judicial fuerte. Hay falta de determinación política.
¿Qué implica una reforma judicial?
Cuando hablamos de una reforma judicial nos referimos a un conjunto de medidas legales y administrativas para que nuestro sistema de justicia sea eficiente para solucionar los conflictos. Esto implica de un lado reformas constitucionales, como definir el rol de la Corte Suprema. En cuanto a los recursos humanos, reformular la selección de los jueces y mecanismos de sanción que implica un conjunto de decisiones administrativas sobre cómo se organiza un juzgado para que se preste un mejor servicio.
Hablar de reforma judicial implica la adopción de un conjunto de medidas a nivel legislativo, administrativo, humano. Creo que no se puede emprender una reforma sin atacar los distintos aspectos.
¿Por qué las reformas anteriores no se completaron?
Existe la tendencia a sostener que ha habido múltiples reformas judiciales, sin embargo considero que ha habido únicamente dos intentos que pueden calificarse como tales. Uno fue el hecho por el gobierno militar de Francisco Morales Bermúdez en 1975, que lamentablemente se agotó en una formulación de proyectos y, más que todo, estudios de la realidad judicial. El segundo intento fue en 1996 durante el gobierno de Fujimori que terminó siendo frustrado por la excesiva intromisión política y porque terminó siendo un mecanismo de control de la judicatura.
¿Cuál es el principal problema del Poder Judicial?
Generalmente se pone énfasis en el tema de corrupción. Pero yo creo que hay algo en lo que se puede avanzar, que es el tema de predicción. Muchas veces los abogados no podemos prever cómo se va a resolver un caso porque la jurisprudencia no es vinculante. Es decir, la Corte Suprema puede resolver un caso de manera A y luego un caso idéntico de manera B y no por corrupción, sino que son otros los funcionarios y otra la manera de ver el problema. Se debería trabajar en establecer el principio de la jurisprudencia vinculante mediante la cual, en determinados casos, lo resuelto por la Corte Suprema sea realmente de obligatorio cumplimiento por las instancias integrales.
¿Cómo solucionar el problema de percepción de la ciudadanía?
Creo que la percepción es correcta cuando se desconfía del Poder Judicial y los abogados. El Poder Judicial tiene un sistema incompleto y un servicio ineficiente. Lo que se debe hacer es darle a la ciudadanía razones para que confíe en el sistema de justicia. Tenemos dos ejemplos positivos: uno es la Justicia de Paz no letrada que se administra en las comunidades rurales. Son jueces legos, que no son abogados, pero resuelven el problema de la gente. Allí tenemos índices de 80% de aprobación. De otro lado tenemos, que el Tribunal Constitucional que cuenta con un índice de aprobación del 60%, creo que el TC ha ganado este prestigio porque está resolviendo casos y respondiendo una expectativa ciudadana de justicia. Recuperar la confianza en las instituciones que imparten justicia tiene mucho que ver con lo que se pueda lograr en responder a esta necesidad ciudadana.
Si bien el tema se considera importante, también ha estado ausente en la campaña de este año…
Salvo por un foro que organizó la Asociación de Jueces por la Justicia y la Democracia en enero, prácticamente los candidatos no han hablado de la reforma judicial. Yo creo que hay que exigirles que se pronuncien sobre el tema, obtener un compromiso muy serio de que saquen las manos del poder judicial, que no haya intromisión política, respeto e independencia y que nos digan que piensan hacer con una reforma que el país considera imprescindible.
Recuadro
¿Cuáles han sido los logros alcanzados en materia judicial?
Son pocos, pero significativos. Creo que la Constitución de 1993 trae dos logros importantes. Uno es el nombramiento de jueces por una entidad autónoma del poder político, que es el Consejo Nacional de la Magistratura. El otro es que en el Poder Judicial se ha generado de una distinción entre los órganos que imparten justicia y otros que gobiernan. Esos son logros de un movimiento de reforma. A partir de 2000, tenemos logros en la justicia anticorrupción. Creo que estos órganos especializados en la represión de los delitos de corrupción a gran escala muestran a lo mejor de la judicatura que con gran esfuerzo han perseguido delitos que en otras épocas habrían quedado impunes. El subsistema de los Derechos Humanos también tiene avances importantes que lucir. En los últimos años se han desarrollado los juzgados especializados en conflictos comerciales, sobre los cuales fui bastante escéptico, pero hay que reconocer que están impartiendo justicia con celeridad y son muestra de que la especialización de órganos y de funcionarios puede dar resultados positivos.
Publicado en Punto.edu